|
"Cristóbal Colón es un personaje perturbador. Al fin
y al cabo, condujo la gesta más notable de la historia
de la humanidad, pero aún así circulan en torno
a el múltiples misterios". La reflexión pertenece al
hispanista Hugh Thomas y resume a la perfección la compleja
figura del almirante ¿genovés? —ni sobre su origen hay certezas
irrebatibles—. El marino que descubrió el Nuevo Mundo lleva
varios años sometido al escrutinio de los valores del siglo
XXI, y de su legado, sobre todo desde EEUU, se destacan prácticas
de esclavitud y extrema violencia. De ahí el movimiento popular
para retirar sus estatuas, que ha saltado ya el Atlántico
y amenaza a uno de los monumentos más icónicos de Barcelona.
¿Pero qué hay de cierto en estas cuestiones? ¿Cómo de reseñables
son estas sombras?
En la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, las carabelas
de la expedición de Colón avistaron la orilla de una tierra
que era totalmente desconocida para los ojos europeos. Así
lo dejó reflejado en su diario de abordo: "A las dos horas
después de media noche pareció la tierra, de la cual estarían
dos leguas. Amainaron todas las velas, y quedaron con el treo,
que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda,
temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita
de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní".
Al poco de desembarcar, se les acercaron varios grupos de
indígenas: gente desnuda y con tez oscura que se sorprendió
de la llegada de unos marineros de piel blanca, ropajes extraños
y un idioma desconocido. La primera vez que el navegante pisó
tierra firme en América describió a los habitantes de las
islas caribeñas como "gente mansa, tranquila y de gran sencillez".
Los llamaban "taínos". Pero allí no había ni oro, ni especias,
ni sedas. Luego saltaron a otras islas, como Cuba y Santo
Domingo, bautizadas como Juana y La Española.

Todo en un principio fluyó como un intercambio pacífico entre
nativos y españoles: los primeros agasajaron a sus visitantes
con pequeños objetos de oro, mientras que Colón y su tripulación
respondieron con baratijas —zapatos, gorros de tela, collares
cuentas— que causaron una tremenda fascinación en los antillanos.
Sin embargo, el almirante, un hombre culto guiado por la avaricia
y el ansia de lucrarse, no tardó en darse cuenta de que allí
no había los tesoros esperados. "Colón ve que las islas y
los indígenas son pobres y piensa que la única ganancia está
en comerciar con esclavos", explica el historiador Juan Eslava
Galán, autor de La conquista de América contada para escépticos
(Planeta).
En el regreso de ese primer viaje, Colón se llevó consigo
a diez nativos —según el almirante los que quisieron subir
voluntariamente a las carabelas—, de los que tan solo llegarían
seis con vida a la Corte de Isabel y Fernando. Era uno de
los presentes que el navegante brindó a los Reyes Católicos
por haber financiado la expedición. Aunque también, según
indicó el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, Colón pensó
en aquellos indios como herramienta para aprender su extraña
lengua y utilizarlos como intérpretes facilitando la colonización:
"Para que cuando aquestos acá tornasen, ellos y los cristianos
que quedaban encomendados a Goacanagari, y en el castillo
que es dicho de Puerto Real, fuesen lenguas e intérpretes
para la conquista y pacificación y conversión de estas gentes".
Así empezarían las idas y venidas de Colón a las Américas.
En noviembre de 1493, apenas un año después del primer e histórico
viaje, Cristóbal Colón regresó al Nuevo Mundo presumiendo
de los títulos de virrey y gobernador general de las Indias
Occidentales con la primera partida de hombres destinada a
colonizar las tierras descubiertas. Más de un millar de personas
llegaron este segundo viaje, el más espectacular y con el
que más presupuesto se contaba. Aparte de marineros, había
funcionarios, agricultores, mineros, artesanos, ganaderos
con sus animales y clérigos: había que evangelizar a aquellos
seres salvajes.
A los tres meses de haber desembarcado en América comenzaron
los problemas. La tierra no era tan fértil como se pensaba
y el hambre se generalizó entre los colonos. Además, se había
extendido la noticia de que aquellos indefensos indios habían
aniquilado a los 39 españoles que el almirante había provisto
con munición para un año en el asentamiento de La Navidad.
Consuelo Varela, historiadora y experta en la figura del almirante
genovés, relata en La caída de Cristóbal Colón: el juicio
de Bobadilla (Marcial Pons) que nada salió según lo previsto:
"Había carpinteros que no sabían coger un hacha, y mineros
que eran incapaces de distinguir el oro de una aleación, se
quejaba Colón".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comenzarían así una oleada de deserciones, reducciones de
raciones y pequeñas revueltas. Para más inri, los indígenas
se percataron de que la estancia de los colonos no sería pasajera
tras la edificación de tantas fortalezas en sus tierras. A
falta de recursos, Colón llegó a decretar que todo indio de
más de 14 años de edad tenía que entregar una cierta cantidad
de oro cada tres meses. Quien no lo hiciera se enfrentaba
a una pena que consistía en cortarles la mano y dejarlos morir
desangrados. El navegante se granjeó enemigos entre los indígenas
americanos... y los españoles. A las repetidas rebeliones
y alzamientos contra su gobierno, el navegante siempre respondió
"con la misma barbarie que había mostrado con los indígenas".
Tal y como explica Varela, hasta sus más allegados le calificaban
como "tirano" tanto a Cristóbal como a sus hermanos, e impidieron
por todos los medios posibles el bautismo de los indígenas
para que estos pudieran ser vendidos como esclavos.
La amistad entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón fue
una montaña rusa. Su trato no solo estuvo guiado por la cordialidad,
sino que mantuvieron una relación estrecha que con el paso
de los años terminaría deteriorándose. Desde un primer momento,
la reina Isabel de Castilla mantuvo que los indios debían
ser tratados correctamente pese a que el cultivado explorador
consideraba que "con cincuenta hombres podría someter a todos
ellos y obligarles a hacer todo lo que deseara". Esos pensamientos
esclavistas de Colón deben ser contextualizados en su época.
En Europa había un comercio muy importante de esclavos: los
portugueses, sobre todo, se desplazaban hasta la costa africana
para conseguir y vender mano de obra negra; y por otra parte,
esta práctica estaba considerada legítima si se hacía en medio
de una guerra justa —los cristianos capturando musulmanes,
por ejemplo—. Y el descubridor, como buen hombre de su tiempo,
atisbó en esas comunidades indígenas una fuente de riqueza.
"Pero la reina Isabel se opone y hasta devuelve al Nuevo Mundo
alguno de los barcos con nativos que había enviado Colón",
detalla Eslava Galán.
La monarca mostró así unas dudas que terminarían germinando
en la redacción de una legislación que buscaría proteger a
los indios y devolverles su libertad —que culminaría en las
Leyes Nuevas de 1542, ya con Carlos V en el trono—: "Nos querriámos
informarnos de letrados, teólogos e canonistas si con
buena conciencia se pueden vender estos. Y esto no se puede
facer fasta que veamos las cartas que el Almirante nos escriba,
para saber la causa porque los envía acá por
cautivos", reflexionaba Isabel la Católica.
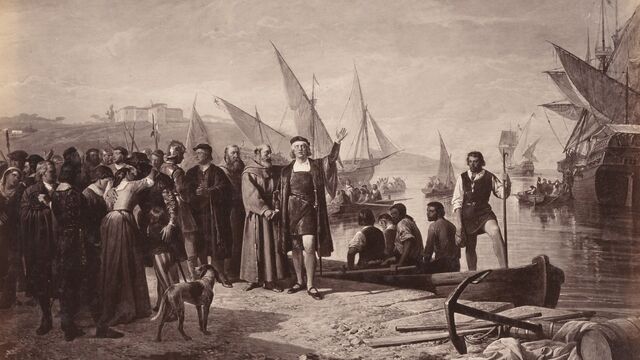
Cristóbal Colón pide permiso al príor de La Rábida para ir
a descubrir América.
La época del almirante genovés como gobernador de La Española
es cuanto menos polémica. De hecho, el controvertido Bartolomé
de Las Casas calificó como "granjería" el comercio de esclavos
de Colón. A este le daban igual las palabras de la reina,
ya que pese a ser obligado a abandonar su proyecto de enviar
hasta 4.000 esclavos a Europa a 1.500 maravedís la pieza,
seguía capturando a los indígenas en el Nuevo Mundo: "Tenía
determinado de cargar los navíos que viniesen de Castilla
de esclavos y enviarlos a vender a las islas de Canarias y
de las Azores y a las de Cabo Verde y dondequiera que bien
se vendiesen", señaló de Las Casas sobre el almirante. "Lo
que se dice de Colón en este caso es absolutamente cierto",
valora Eslava Galán, llamando también la atención sobre las
exageraciones del fraile dominico que ayudaron a conformar
la leyenda negra. Y el historiador destaca un hecho importante
en este debate: "A Colón ni siquiera en su época le dieron
una gran importancia. Lo putearon porque había mentido a Fernando,
a quien no podía ni ver, pero su figura se dispara a finales
del siglo XIX, con la conmemoración del cuarto centenario
del descubrimiento. Ahí es cuando se erigieron muchas de las
estatuas que se vandalizan ahora. Fue la época de las grandes
olas de inmigración desde Italia a Nueva York, y los italianos,
que se sentían ciudadanos de segunda, valoraron mucho la figura
de Colón, les dijeron a los estadounidenses: 'Todo esto lo
tenéis gracias a que uno de los nuestros lo descubrió'".
Ante las noticias de desórdenes y la pésima gobernanza de
los hermanos Colón, los Reyes Católicos decidieron enviar
a La Española a un administrador real en 1500 para obtener
un diagnóstico más profundo. "Nos habemos mandado al comendador
Francisco de Bobadilla, llevador desta, que vos hable de nuestra
parte algunas cosas quél dirá: rogamos vos que le deis fee
e creencia y aquello pongáis en obra", le escribieron los
reyes a Colón. El mensaje estaba claro: iba a ser destituido
como virrey. El encuentro entre ambos se hizo de esperar.
Colón no tenía ninguna intención de reunirse con él y no sería
hasta un mes después de que Bobadilla llegara a La Española
cuando el almirante entró en razón. Mientras tanto, a Bobadilla
le dio tiempo, no sin encontrar resistencia, de conocer la
administración de las colonias y de cómo el virrey había ejercido
su poder de manera déspota e injusta, con presos sin siquiera
haber tenido juicio alguno.

La estatua de Cristóbal Colón en Barcelona.
El informe, de 46 páginas y que recogía testimonios de 23
testigos, fue demoledor: Cristóbal Colón era un tirano, y
se demostraba con hechos. Bajo su mandato se registraron subastas
de personas en la plaza y se ejecutaron crueles castigos.
A un chico que descubrieron robando trigo le cortaron las
orejas y la nariz, le colocaron unos grilletes y le convirtieron
en esclavo. A otra mujer que se atrevió a decir que el almirante
era de clase baja y que su padre había sido tejedor, su hermano
Bartolomé ordenó cortarle la lengua y pasearla desnuda por
las calles a lomos de un burro. Cristóbal se mostró orgulloso
de su prójimo por defender el honor familiar. Tanto el almirante
como sus hermanos fueron detenidos y encadenados, y los metieron
en un navío cuyo destino era Castilla. Apunta la investigadora
Consuelo Varela que los enemigos de Colón acudieron al puerto
y tocaron sus cuernos para que los recién apresados pudieran
escuchar desde la lejanía la tierra que habían descubierto
y que ahora abandonaban rumbo a la Península Ibérica por la
fuerza. Sería indultado y aún emprendería dos viajes más hacia
el Nuevo Mundo, pero en el último (1502- 1504), ya ni siquiera
pudo pisar La Española: los Reyes Católicos se lo habían prohibido.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Stephen Hawking no le parecía nada bien eso de andar mandando
señales alegremente al espacio exterior. Estaba convencido
de que si algún día los extraterrestres visitaban la tierra
serían hostiles. Aplicaba al encuentro con los alienígenas
la conducta humana, mediante la que una inteligencia superior
sometería a la inferior, poniendo como ejemplo el viaje más
alucinante, y el mayor choque de civilizaciones que ha conocido
hasta el momento el planeta, la conquista de América. El movimiento
antirracista, antiesclavista e indigenista que anda purgando
estatuas en el mundo occidental, viene precedido por el indigenismo
latinoamericano. Un proyecto social y político que no reconoce
las naciones americanas que «inventó el Renacimiento», como
escribió Eduardo Galeano, y busca recuperar a los pueblos
indígenas originarios. El pegamento de todos ellos son las
ansias de represalia hacia unos cadáveres de españoles y portugueses
de hace 500 años. El movimiento ha calado tan bien en la sociedad
que, el año pasado, el presidente de México, López Obrador,
trató de rentabilizarlo enviándole una carta a Felipe VI y
otra al Papa exigiendo disculpas por aquello. Todavía insiste
de vez en cuando.
Desde España, entre otras cosas, se le recordó su origen
español y el de gran parte de una población que se tendría
que pedir perdón a sí misma. Un problema menor en EEUU, donde
Colón ni estuvo, y donde los conquistadores anglosajones se
mezclaron poco con los nativos, según los historiadores, ya
que preferían ejecutarlos directamente por su dificultad para
considerar a los indios seres humanos.

'Homenaje del Nuevo Mundo a Cristóbal Colón', por José Santiago
Garnelo.
El Día de Colón, que sobrevivía el 12 de octubre en Estados
Unidos, ha pasado a llamarse Día de los Pueblos Indígenas
en 130 ciudades de ocho estados del país. Antes ya se purgó
en 2002 en la Venezuela de Chávez como Día de la Resistencia
Indígena; en 2010 en Argentina, como Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, y en Bolivia, como Día de la Descolonización.
Al mismo tiempo, en este siglo, también había resurgido una
literatura de ensayo políticamente incorrecta sobre las conquistas
española y portuguesa. Siete mitos de la conquista española
del antropólogo Matthew Restall es un buen ejemplo de la primera.
Mientras el periodista Leandro Narloch convirtió la incorrección
en superventas con Guía políticamente incorrecta de la historia
de Brasil.
En ella Narloch empieza narrando en medio folio la historia
políticamente correcta, pero no de Brasil, sino de cualquier
país latinoamericano, en la que solo hay que cambiar los espacios
con una X por un país latinoamericano, y las Y por un país
rico el hemisferio norte. En el resto, todo es igual. Empieza
con un pueblo pacífico e igualitario con una economía de subsistencia
que de repente se ve sometido por un imperio que lo explota.
Luego se ven liberados por un hombre «de gran coraje, esperanza
y bigote», que trata de «disminuir las contracciones inherentes
al capitalismo». Pero al herir los intereses de la nueva élite
del país X, con el apoyo del país Y se masacra a los rebeldes.
Y remata: «En consecuencia de tantos siglos de opresión, X
vive hoy graves problemas sociales y económicos».
Los días de mas crispación este pasado Verano, Narloch
aprovechó el derribo de estatuas para promocionar en
Twitter su última obra, Esclavos, digna de acabar un día de
estos en cualquier fogata en EEUU. En ella se citan hasta
60 ejemplos, documentados con partidas de bautismo, testamentos
y cartas de libertad del siglo XIX, recopilados por el historiador
brasileño Joao José Reis, de esclavos que tuvieron esclavos
mientras eran esclavos. «No hay motivos para que el movimiento
negro se irrite con la divulgación de estas historias, porque
muestran a los negros, no como seres pasivos, como los retrató
la historiografía marxista, sino como protagonistas que cambian
conforme a los valores de su tiempo», tuitea Narloch, quien
recomienda sus obras para quien quiera «distanciarse de la
caza de brujas, y dejar de ver la historia como un proceso
de condena».
Narloch abunda en lo que Restall denominó «el mito del conquistador
blanco», a los que la historia políticamente correcta convierte
en una especie de superhéroe o X-Men. Y que se resume en que
difícilmente un puñado de hombres, que llevan meses en un
barco para llegar al lugar más desconocido del mundo; y que
a veces eran recibidos por pueblos caníbales con flechas envenenadas
tras las que morían entre «delirios» y «mordiéndose sus propias
manos»; y que en múltiples de sus aventuras se alimentaban
de «perros y reptiles» para no morir de hambre, difícilmente
iban a conquistar a nadie con espadas y arcabuces. Por lo
que la mayor parte de las operaciones militares españolas
y portuguesas fueron llevadas a cabo por sus aliados indígenas,
que siempre les superaron a razón de varios cientos a uno.
Es razonable suponer que, si hubiese un mínimo de solidaridad
étnica en México, la conquista habría sido imposible, concluye
Restall.
|

Joao José Reis es uno de los historiadores más importantes
de Brasil, considerado un referente mundial para el
estudio de la historia y la esclavitud en el siglo XIX.
Es escritor de varios libros, entre ellos "Una muerte
es una fiesta" que le valió el Premio de Literatura
Jabuti . Es licenciado en historia por la Universidad
Católica de Salvador, tiene una maestría y un doctorado
de la reconocida Universidad de Minnesota y varios postdoctorados,
que incluyen la Universidad de Londres, el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento deUniversidad
de Stanford y el Centro Nacional de Humanidades. También
fue un profesor visitante en las siguientes universidades:
Universidad de Michigan, la Universidad de Brandeis,
Universidad de Princeton, la Universidad de Texas y
la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor titular
en el departamento de historia de la Universidad Federal
de Bahía .

Matthew Restall es un etnohistoriador y académico,
profesor de historia de América Latina y antropología,
británico. Ha sido director del centro de estudios latinoamericanos
de la Universidad Estatal de Pensilvania. Es también
coeditor de la revista especializada Ethnohistory journal.
|
La evangelización no fue más que una nacionalización encubierta
de aliados, que debían quedar a cargo de las colonias, ante
la imposibilidad de rellenar en 1492, con España habitada
con la actual población de la ciudad de Madrid, una buena
porción de la superficie terrestre. La esclavitud era tan
habitual entre los propios indígenas que el padre Jerónimo
Rodrígues dejó escrito en 1605 el temor de la tripulación
a ser devorados por los indios si no aceptaban esclavos, no
ya de tribus enemigas, sino «incluso de su propia familia»,
para conseguir a cambio ropas y herramientas. Historiadores
brasileños llevan unos lustros desmontando a Zumbi, el mayor
héroe negro de Brasil, cuya muerte en el siglo XVII se sigue
celebrando en el país como el Día de la Conciencia Negra.
La versión del siglo XXI, además de descubrir la ausencia
de fuentes de la falsa del XX, documenta que mandó capturar
esclavos para trabajos forzados, secuestraba mujeres, y ejecutaba
al que trataba de huir del Quilombo dos Palmares, un territorio
formado por esclavos negros fugitivos y sus descendientes.
Aunque se sigue repitiendo por los museos, el historiador
americano Warren Dean desmontó, en un libro por el que ganó
el Bolton-Johnson Prize en 1995, el mito del indígena como
hippy protector de la naturaleza, al revelar que, de no ser
por los jesuítas, los índios habrían acabado con la mata atlántica
dos veces por siglo, por su costumbre de quemarla para cultivar
y cazar. «Es un buen gesto de madurez admitir que algunos
héroes de la nación eran unos granujas o, por lo menos, personas
de su tiempo. Y que la historia no siempre es una fábula:
no tiene una moral edificante al final, ni causas, ni consecuencias,
ni villanos ni víctimas fácilmente reconocibles», apunta Narloch.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Los historiadores saben casi todo de la esclavitud
africana; donde fueron capturados, las condiciones en
que viajaban, el nombre de sus dueños o cuantos morían
en la travesía a América. Se sabe también que la malaria
o la viruela traídas por los españoles fueron el principal
motivo de mortandad entre los indígenas de América.
O, al menos, eso es lo que se pensaba hasta la aparición
de 'La otra esclavitud: la historia desconocida de la
esclavitud de los indios en América (Houghton Mifflin
Harcourt, 2016), El libro del profesor mexicano de la
Universidad de California Andrés Reséndez, concluye
que desde la llegada de Colon hasta fin de siglo XIX
hubo entre 2'5 y 5 millones de esclavos y que fue uno
de los principales motivos de muerte entre los indígenas
del Caribe, que llegó a reducir su población hasta un
90 %.

|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La ciudad de Los Ángeles tiene su origen y nombre en un pasado
español. La fundó, el 4 de septiembre de 1781, un gobernador
andaluz, Felipe de Neve. Para entonces, el marino genovés
Cristóbal Colón llevaba la cifra redonda de 275 años muerto.
El entonces concejal angelino Mitch O’Farrell encabezó
el movimiento que pretendia demostrar que el hombre que llegó
a América creyendo que eran las Indias fue un genocida. Fue
el artífice en 2018 de que se retirase una estatua a tamaño
natural del conquistador en un parque del centro de la ciudad
que había sido instalada en 1973, entonces un regalo de una
asociación de italianos del sur de California y hoy una “mancha
de la historia”. ¿Fue este navegante el culpable del mayor
genocidio de la historia?, como proclamó O’ Farrell tras el
acto, al que acudieron más de un centenar de personas, entre
ellas, descendientes de indios que daban gritos de alegría
y tocaban sus tambores.
Los mayoría de los historiadores consultados niegan con rotundidad
que Cristoforo Colombo pueda ser tildado de genocida. “Es
una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias
a sus logros en la navegación, por colonizar un nuevo espacio
y porque supuso una globalización”, dice Carlos Martínez Shaw,
catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Real
Academia de Historia. “Sin embargo, hay también un lado oscuro,
porque las motivaciones principales de aquel proceso tenían
que ver más con el ansia de hallar oro y especias. Los conquistadores
se encontraron poblaciones a las que, a veces, destrozaron
su vida y cultura, y hubo enfrentamientos con quienes tenían
derecho a defenderse de unos intrusos”. No obstante, no se
puede hablar de genocidio, porque “no hubo el deseo de exterminar
una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como
mano de obra”, una cuestión que también apunta Pablo Emilio
Pérez-Mallaína, catedrático de Historia de América en la Universidad
de Sevilla y especialista en la colonización americana.
Precisamente desde el lado americano, Steve Hackel, profesor
de Historia de la Universidad de California, apoya las reivindicaciones
indígenas, pero la retirada de la estatua le genera “dudas
importantes, porque se ha hecho casi en secreto y sin debate”.
Para Hackel, Colón fue “una persona muy controvertida. No
propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede
condenar por esclavizar a cientos de indios. En cualquier
caso, no podemos culparle por las prácticas de los que siguieron
sus pasos”. Para el colombiano Mario Jursich, editor y escritor,
“está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio.
Los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas
americanos fueron los que vinieron después de él, los colonizadores”.
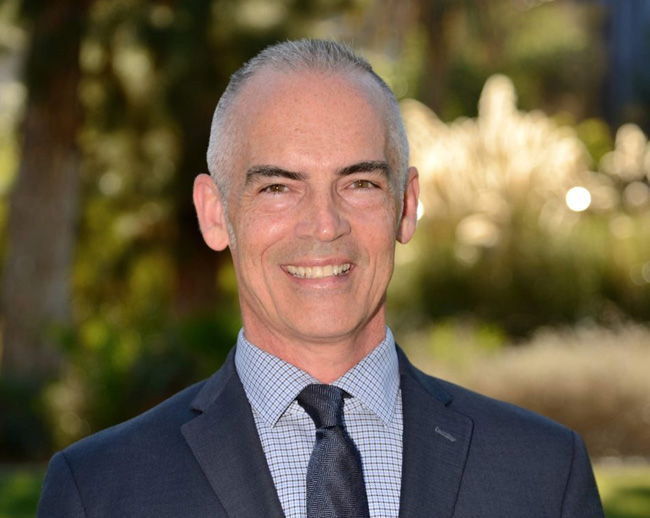
O'Farrell se crió en Moore, Oklahoma, un suburbio
al sur de la ciudad de Oklahoma. Primero se mudó a Los Ángeles,
donde se convirtió en bailarín de cruceros viajando por el
mundo y finalmente terminó trabajando como bailarín en un
casino en las Bahamas. Eventualmente se mudó de regreso a
Los Ángeles en la década de 1990, instalándose en Glassell
Park.
Borja de Riquer, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona,
considera que calificar a Colón de genocida “es excesivo”.
El almirante “fue un viajero, más que un gestor”, y la empresa
de América fue “una conquista con todas sus características,
en la que los conquistadores se apropian de todo, territorios
y personas. Estas historias siempre son violentas”. Riquer
suma una cuestión terminológica. “No hay que hablar tanto
de descubrimiento como de conquista y sumisión de una población
por una potencia extranjera”. Más contundente contra las autoridades
angelinas se muestra el catedrático Santiago Muñoz Machado,
miembro de la Real Academia Española, distinguido recientemente
con el Premio Nacional de Historia por Hablamos la misma lengua,
un libro sobre la expansión del español desde la conquista
hasta la independencia de las colonias. “No hay nada de qué
arrepentirse, ni motivo de condena. Es una agresión cultural
retirar los monumentos que recuerdan a Colón”.

El momento en que era retirada la estatua de Colón del centro
de los Ángeles.
En el lado opuesto se sitúa el historiador británico Roger
Crowley, autor de El mar sin fin, Portugal y la forja del
primer imperio global. Considera que cuando Colón pisó suelo
americano el 12 de octubre de 1492, “abrió una era de asesinato
masivo por parte de los conquistadores europeos”, por lo que
“es el padre fundador del genocidio en el Nuevo Mundo”, aunque
niega que hubiera intención de exterminio. En esa línea se
mueve el historiador de la Autónoma de Barcelona Antonio Espino
López, autor del libro La conquista de América: Una revisión
crítica. “No se puede hablar de genocidio planificado, pero
sí del inicio de grandes hecatombes en el continente americano”.
Mientras que José Luis de Rojas, profesor de Antropología
de América en la Complutense de Madrid, especialista en la
conquista de México, aporta una razón vinculada a la propia
vida del almirante. “Estuvo allí muy poco tiempo, se pasó
embarcado media vida”. Además, “las cifras de muertos están
muy exageradas. Mataron más las epidemias como la viruela,
que los españoles”.
Visto el personaje, toca preguntarse si se puede revisar
lo pasado con los ojos de hoy. Carmen Sanz Ayán, de la Academia
de Historia, catedrática de Historia Moderna de la Complutense,
asegura que este revisionismo histórico sobre Colón era “esperable”.
“Es una corriente que procede desde hace tiempo de algunos
departamentos de universidades americanas, aunque es curioso
que venga de descendientes de comunidades que casi fueron
exterminadas por otras civilizaciones”. Según Sanz, en esos
ámbitos universitarios “se está dando peso a quienes quieren
imponer interpretaciones unívocas desde el presentismo y en
clara descontextualización. Esto es algo que va en contra
de nuestra ciencia y los historiadores no nos lo podemos permitir”.
En su opinión, este movimiento puede desembocar en “un peligro
mayor, la construcción de lo nacional desde lo etnoculturalista".
"Y en Europa ya sabemos lo que supuso esto”, advierte.
|

Carmen Sanz Ayán es Catedrática de Historia Moderna
en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha ejercido
la docencia en el Departamento de Historia Moderna,
desde 1989 como Profesora Titular y desde 2007 como
Catedrática ambos puestos por concurso-oposición y Académica
de Número de la Real Academia de la Historia. Fue Premio
Extraordinario de licenciatura (1984) y Premio Extraordinario
de Doctorado (1988). También fue finalista del Premio
Nacional de Historia (1990) y Premio Ortega y Gasset
de Ensayo y Humanidades (1993). En 2014 fue galardonada
con el Premio Nacional de Historia por su estudio Los
banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640.

Antonio Espino López es catedrático de Historia Moderna
y autor de Plata y sangre. La conquista del Imperio
inca y las guerras civiles del Perú.
|
Para Espino López, en cambio, “hay que revisar todos los
imperialismos a fondo, no es solo una cuestión de la monarquía
hispánica del siglo XVI. Todos han sido igual de negativos
y han tratado de justificarse con que las poblaciones resultaron
beneficiadas. Ese tipo de argumentación ya no se sostiene”.
Por el contrario, Pablo E. Pérez- Mallaína defiende que no
se puede “calificar lo que pasó en el siglo XV con la moral
y las leyes del siglo XXI. Todos los pueblos han sido dominadores
y dominados. Los aztecas esclavizaban a sus enemigos, los
sacrificaban y se comían su corazón”. Borja de Riquer coincide
en que si se juzga con los criterios morales de hoy a personajes
históricos del pasado, “se salvarían muy pocos”.

Pablo E. Pérez-Mallaina es Catedrático de Historia de América,
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
Pérez-Mallaína defiende que “la colonización española no fue
de las peores, porque estuvo muy pegada a la religión católica
y los conquistadores tenían cierto cargo de conciencia; algo
que no ocurrió entre los ingleses”.
| Fueron políticos de ascendencia italiana los que, a
finales del siglo XIX, “implantaron el Columbus Day” en
numerosas ciudades de Estados Unidos, señala Consuelo
Varela, historiadora que ha escrito más de una treintena
de libros relacionados con el descubrimiento y sobre el
almirante, como Cristóbal Colón. Textos y documentos completos
(Alianza, 1982). Los movimientos indigenistas llevan años
protestando contra esta efeméride que, desde 1937, se
celebra el segundo lunes de octubre. En Los Ángeles, estos
grupos, encabezados por el concejal Mitch O’Farrell, descendiente
de una tribu de Oklahoma, forzaron el año pasado a cambiar
esta fiesta por el Día de los Pueblos Indígenas, Aborígenes
y Nativos. Su último logro ha sido la retirada de la estatua
de Colón de un parque del centro de la ciudad estadounidense. |
Martínez Shaw advierte de que la historia “permite distintas
interpretaciones incluso de un hecho verificado y comprobado”.
A Colón hay que “valorarlo desde la historia universal, más
que desde el sometimiento que hubo. Yo prefiero no tocar esas
cuestiones por su gran significado, aunque entiendo que haya
quien quiera hacerlo”. El profesor De Rojas remacha que “hay
reconocer lo que pasó para que no vuelva a suceder, como está
ocurriendo en África Central. Lo único que podemos hacer es
asumir nuestro pasado, aunque no seamos los responsables”.

Borja de Riquer i Permanyer es un historiador español y profesor
Honorario del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es hijo del también
historiador Martín de Riquer. Ha escrito tanto en castellano
como en catalán.
En el debate recurrente entre quienes fueron los malos o
los peores, “la conquista de América no fue muy distinta de
las que hicieron los británicos, los holandeses o los mismos
romanos”, apunta De Riquer. “El colonizador nunca es bueno,
pero si comparamos la huella de los españoles en Hispanoamérica
con lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos o los portugueses,
en Brasil…”, apunta Consuelo Varela, doctora en Historia de
América e investigadora de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
del CSIC, que además pone este ejemplo: “España fundó la universidad
en Perú en el siglo XVI [Lima, 1551]; mientras que los ingleses
fundaron Harvard en 1636 y en Brasil no la hubo hasta principios
del XX, cuando ya era independiente”.
|

Consuelo Varela Bueno (Granada, 9 de diciembre de 1945)
es una historiadora española experta en temas americanos
y en Cristóbal Colón.

Roger Crowley es un historiador y autor británico conocido
por sus libros sobre historia marítima y mediterránea.
|

Carlos Martínez Shaw es un historiador español, Catedrático
emérito, especializado en Historia Moderna, y académico de
la Real Academia de Historia.
El británico Roger Crowley arrima el ascua a su país, reconociendo
que toda colonización implica “violencia, saqueo y opresión”,
pero que “el dominio de los belgas en el Congo fue peor que
el del Imperio británico en India”. Hablamos del tema en los
destacados de junio de 2020. A modo de conclusiones, José
Luis de Rojas, profesor de Antropología de América, señala
el motivo real por el que Colón acabó el pasado sábado tumbado
en un camión: “Lo han quitado por lo que representa, más que
por lo que realmente hizo”. Mientras que Jursich lamenta que
“nada se gana con ocultar los hechos problemáticos del pasado
eliminándolos de la vista pública”.

Mario Jursich Durán es un periodista cultural, poeta, escritor
y traductor colombiano. Es director y miembro fundador de
la revista El Malpensante de Bogotá. También ha sido presentador
de televisión. Tradujo obras de Alessandro Baricco, Rubem
Fonseca y Gesualdo Bufalino.
|
El imperio comercial portugués asombra al mundo desde
hace siglos. El pequeño país situado en el extremo más
occidental de Europa consiguió una de las gestas marítimas
y logísticas más impresionantes de todos los tiempos
cuando consiguieron alcanzar territorio de la India
tras circunnavegar el continente africano. Vasco da
Gama, Cabral o de Alburquerque fueron los protagonistas
sobre el terreno, pero fue en Lisboa, en la mesiánica
mente del rey Manuel donde comenzó esta historia.
Especializado en historia naval, se formó en la prestigiosa
Universidad de Cambridge. Roger Crowley ha publicado
varios libros centrados, sobre todo, en la Historia
Moderna. Su obra ha merecido una amplia consideración
debido a su precisión, rigor y su capacidad divulgativa.

|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La muerte del afroamericano George Floyd el
25 de mayo, en Minneapolis, después de que un policía blanco
le presionó el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos,
fue como el chorro de gasolina que cae sobre el incendio siempre
latente. El vídeo de esa fechoría policial, que hizo oídos
sordos al suspiro de Floyd del “no puedo respirar”, corrió
como un fuego desbocado por toda la geografía de Estados Unidos
y más allá. Black Lives Matter (BLM), que arrancó en 2013,
llevaba unos años en estado de hibernación. Aunque estaba
ahí, había quedado arrinconado. Alicia Garza, una de sus fundadoras,
atribuye la expansión global de este movimiento a dos cataclismos:
el presidente de Estados Unidos y su administración abiertamente
racista, por un lado, y el coronavirus, lo que ha hecho que
la gente estuviera más tiempo en casa en época de confinamiento
y pasaban más tiempo ante las pantallas cuando se produjo
la muerte Floyd ante las cámaras, por el otro.
Según Garza, Black Lives Matter es ahora el
músculo de la memoria para muchos, que se activó al ver cómo
Floyd moría públicamente cuando se encontraba bajo custodia
policial. Las calles de las ciudades de Estados Unidos se
llenaron de manifestantes reclamando justicia y una reforma
de un sistema cargado de prejuicios, heredados de la época
de la esclavitud. Alicia Garza, californiana de 39 años, hija
de padre judío y madre afroamericana, ha publicado este 2020
el libro The purpose of power (el propósito del poder). Esta
obra autobiográfica es “la historia de una activista que se
desmorona y se levanta de nuevo muchas veces”, escribe en
la introducción. “No es la historia de Black Lives Matter,
pero es una historia en la que va incluida, que intenta ayudar
a dar sentido no solo de donde viene, sino también de sus
posibilidades, de este movimiento y otros como éste, para
nuestro futuro colectivo”, remarca.
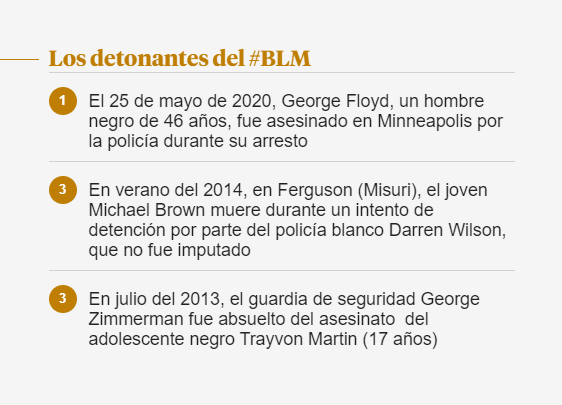
Sostiene que ella no quiere ser la imagen de
nada, que su interés consiste en introducir un cambio. Pese
a ese deseo, su nombre va asociado a BLM porque forma parte
de su nacimiento. El origen de Black Lives Matter como colectivo
se halla más en una acción de colaboración más que en la gloria
individual. Pero Garza juega un papel protagonista. Su creación
se remonta a 2013, cuando George Zimmerman, que se atribuyó
el papel de policía en una comunidad de Florida, fue absuelto
de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin, que iba
desarmado. A Zimmerman, rifle en mano, le pareció sospechoso
porque llevaba puesta la capucha de la sudadera.

Alicia Garza en un acto público en Nueva York
el pasado mes de febrero.
Aquel caso toca la fibra a muchos. Garza escribió
un post en Facebook que tituló “una carta de amor a los negros”.
Su amiga Patrisse Cullors compartió ese texto con la etiqueta
#BlackLivesMatter. Otra amiga, Opal Tometi, diseñó la web
de BLM y su plataforma en las redes sociales. Los inicios
no fueron fáciles. En Ferguson (Misuri), en el verano de 2014,
tras la muerte del joven Michael Brown al interactuar con
el policía blanco Darren Wilson, y posteriormente en otoño
de ese mismo año, cuando el agente fue absuelto, BLM alcanzó
un gran protagonismo. Este movimiento empezó a ser más que
conocido.
Han tenido que pasar siete años desde el origen
para que este nombre se haya transformado en una marca global
que ha cambiado el lenguaje y el panorama. Pero citar este
movimiento parecía algo peligroso. Las semanas posteriores
al fallecimiento de Floyd, incluso las grandes empresas se
posicionaron a su favor y realizaron sustanciosas donaciones.
El aprecio entre los ciudadanos subió como la espuma. Aunque
los posteriores ataques de Trump aminoraron, las cuotas de
apoyo siguen muy altas. Su nombre en grandes letras se ha
pintado en la calle que conduce a la Casa Blanca.

Las activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse
Cullors están detrás del hashtag #BlackLivesMatter.
Garza expone la evolución de esa criatura de
la que ella es en parte responsable. En el verano de 2016,
nadie habló explícitamente de Black Lives Matter en la convención
demócrata de Filadelfia. Su nombre parecía una amenaza. Este
2020 no transcurren cinco minutos de una conversación sin
que se cite su nombre, sostiene. Una de sus demandas, retirar
fondos a las policías locales, se ha convertido en tema de
debate a nivel nacional. “Al principio luchábamos para que
la gente dijera Black Lives Matter, ahora lo dice todo el
mundo”, recalcó Garza en una entrevista con National Geographic.
Se siente esperanzada porque ahora este movimiento ha entrado
a formar parte de “la conversación global”. Ha traspasado
fronteras.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Nacido en una humilde granja de Kentucky, Abraham Lincoln,
el decimosexto presidente de Estados Unidos fue asesinado
tras reprimir la secesión del Sur en el curso de una
sangrienta guerra y promover la abolición de la esclavitud.

En Washington D. C. se alza el Memorial
de Lincoln, edificio de estilo clásico que alberga esta
gigantesca imagen de Lincoln, de casi 6 m de altura,
obra de Daniel Chester French. 1920.

Ilustración de Abraham Lincoln
durante un discurso.

Las dos cámaras del Congreso de Estados
Unidos se hallan aquí: la de Representantes y el Senado.
En 1860, los diputados del Sur las abandonaron.

En Gettysburg, el general Robert E. Lee,
comandante en jefe del Sur, quiso asestar un golpe decisivo
a la Unión. Pero la batalla, del 1 al 3 de julio de
1863, se saldó con una completa y decisiva victoria
de la Unión.

Booth dispara contra Lincoln. El mayor
Henry Rathbone, invitado al teatro junto con su novia
por Lincoln, se abalanza sobre el magnicida, que lo
apuñala.

Lincoln, agonizante, es trasladado a la
pensión Petersen, enfrente del teatro. Allí entra en
coma, y expira a la 7:22 de la mañana siguiente.
"Una casa dividida contra sí misma no
puede seguir en pie. Creo que este gobierno no puede
continuar, de forma permanente, mitad esclavo y mitad
libre". Estas palabras de Abraham Lincoln debieron de
causar un profundo impacto en su audiencia. La parábola
de la casa dividida que se derrumba aparece en tres
de los cuatro Evangelios, y Lincoln se dirigía a un
grupo de protestantes del Medio Oeste americano a quienes
el texto bíblico les resultaba muy familiar. Pero Lincoln
no estaba glosando la Biblia. Sus palabras formaban
parte del discurso en el que aceptaba su nombramiento
por el partido Republicano como candidato a senador
por el Estado de Illinois en las elecciones de 1858.
Uno de los dos senadores que correspondían a Illinois
en el Senado, Stephen A. Douglas, se presentaba a la
reelección por el partido Demócrata, y los republicanos
nombraron candidato a Lincoln. Durante la campaña, Lincoln
y Douglas se enfrentaron en unos debates que se hicieron
famosos, pero que no consiguieron que Lincoln fuera
designado senador. Sin embargo, no se desanimó. A pesar
de su fracaso siguió actuando como portavoz del partido
Republicano en el Estado de Illinois: confesaba ser
de los que "contemplan la esclavitud como un mal moral,
social y político", y mantenía que tanto para él como
para su partido "la esclavitud es un mal y hay que tratarlo
como un mal, con la idea clara de que debe acabar y
de que acabará".
El tema de la esclavitud era el más candente
en aquellos años, porque el país estaba creciendo hacia
el Oeste, donde se formaban nuevos Estados. Ya se habían
creado nueve cuando en 1820 Missouri pidió ingresar
en la Unión como Estado esclavista, lo que creaba un
problema: si se le admitía, se rompería el equilibrio
existente en el Senado federal, que en aquel momento
tenía el mismo número de senadores de uno y otro lado:
esclavistas y contrarios a la esclavitud.
El equilibrio era importante porque todas
las leyes federales tenían que ser aprobadas por las
dos cámaras del Congreso, y mientras en el Senado se
mantuviera la igualdad ningún bando podía prevalecer
sobre el otro. Se produjo entonces el llamado "compromiso
de Missouri", por el que se aceptaba a Missouri como
Estado esclavista y a Maine como Estado libre, y se
trazaba una línea que seguía el paralelo 36º 30’, al
norte de la cual la esclavitud quedaba prohibida. La
paz duró poco porque los plantadores necesitaban nuevas
tierras con las que saciar el hambre de algodón de las
fábricas inglesas. Se produjeron nuevos compromisos
hasta que en 1853 el Congreso federal creyó resolver
el problema para siempre con la ley Kansas-Nebraska,
que dejaba en manos de la soberanía popular la decisión
de si un nuevo Estado sería esclavista o no. Una vez
poblado un territorio, y cuando sus habitantes redactaran
la Constitución para convertirse en Estado, decidirían
por qué lado se inclinaban. La ley no satisfizo a nadie:
el Sur se sintió perjudicado porque no aceptaba que
alguien pudiera trasladarse a cualquier territorio con
su bien más valioso, los esclavos, y despertarse un
día descubriendo que ya no era su propietario. El Norte,
por su parte, se sintió ofendido porque esos territorios
ya eran no esclavistas según el compromiso de Missouri.

Maine y el pueblo de Stratton en otoño.
Maine recibe su nombre de la provincia
francesa de Maine. Parte de la frontera septentrional
viene definida por el río San Juan, el río Sainte-Croix
constituye parte de la frontera oriental, y el río Salmon
Falls, el límite suroccidental. Sus principales ciudades
son Augusta (la capital), Portland, Lewiston, Bangor,
Auburn y South Portland. Luisiana y Maine son los únicos
estados de los EE. UU. con fuerte tradición y presencia
francófona.

Costa de Maine cerca del parque nacional
Acadia.
El 28 de febrero de 1854, un grupo de
norteños opuestos a la ley Kansas-Nebraska fundó el
partido Republicano, que creció rápidamente. Ese mismo
verano ya presentaba candidatos al Congreso, y en 1856
presentó su primer candidato a la presidencia. Cuando
se acercaban las elecciones presidenciales de 1860,
Lincoln creía tener pocas posibilidades de que el partido
Republicano lo nombrara candidato, porque nunca había
ocupado un cargo político importante, no tenía experiencia
de gobierno y carecía de los contactos apropiados en
la política y la prensa.
No se desanimó, sino que hizo publicar
sus debates de dos años antes con Douglas, lo que hizo
que le invitaran a hablar en Nueva York. El éxito de
sus discursos, ampliados por la prensa, hizo que le
invitaran en otros Estados del Noroeste, y que se pensara
en él como posible candidato a la presidencia, nombramiento
que se produjo en mayo de 1860. El partido Demócrata,
dividido, presentó un candidato en el Norte y otro en
el Sur. Aún hubo un cuarto candidato, de un partido
minoritario.
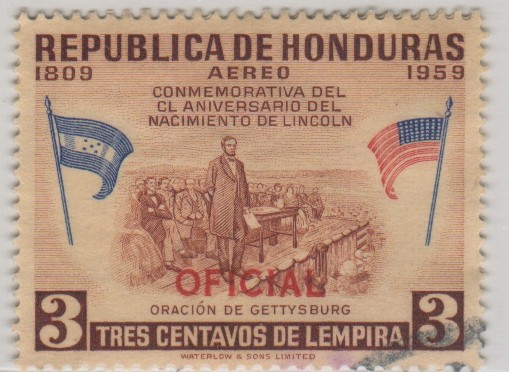
En aquella época, los candidatos no hacían
campaña electoral. De esta tarea se ocupaban los miembros
locales del partido. Los republicanos consiguieron que
Lincoln fuera conocido y que el país se sintiera atraído
por este personaje misterioso, de mirada triste, de
pocas palabras, pero con un curioso sentido del humor,
de caminar patoso –tenía los pies planos–, desproporcionadamente
alto (medía 193 centímetros) y que parecía serlo aún
más porque solía llevar sombrero de copa. Se publicaron
anécdotas de su vida que lo presentaban como un leñador
que había trabajado en la construcción del ferrocarril,
que apenas fue a la escuela, pero que había estudiado
por su propia cuenta hasta convertirse en un próspero
abogado. Y a quien sus clientes y amigos, abreviando
su nombre de pila, llamaban "el honesto Abe" en alusión
a su proverbial honradez.
El partido no hizo campaña en el Sur,
pero se movió mucho en el Norte, donde miles de discursos,
editoriales de periódico, carteles y folletos defendían
a sus candidatos a los diversos cargos y presentaban
a Lincoln como un hombre que se había hecho a sí mismo,
como el típico hombre de frontera, de esa franja de
terreno entre la civilización y el desconocido mundo
de los indios. Se resaltó el valor del trabajo de los
hombres libres, por el que el hijo de un simple granjero
–como Lincoln– podía, con su esfuerzo, llegar a la suprema
magistratura del país. Sus enemigos, en cambio, preveían
toda clase de desgracias si Lincoln era elegido, llegando
a decir que al día siguiente de su elección el Norte
se llenaría de ex esclavos que intentarían arrebatar
a los blancos su puesto de trabajo.
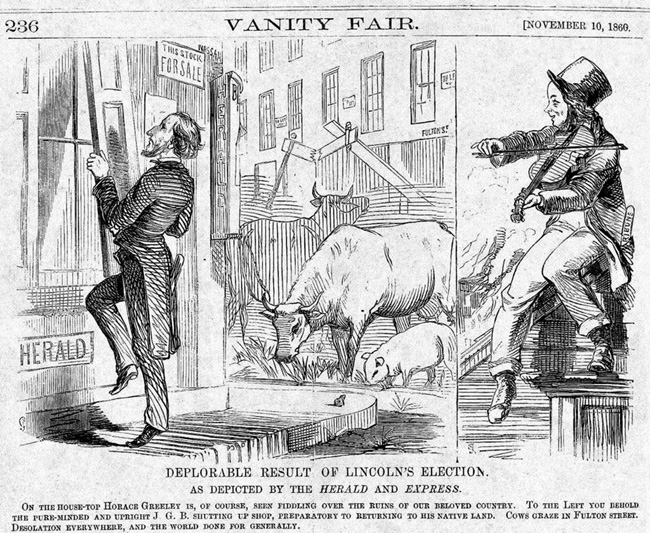
Lincoln fue elegido el 6 de noviembre
de 1860, y antes de que tomara posesión de su cargo,
el 4 de marzo de 1861, siete Estados del Sur habían
abandonado la federación. En su discurso inaugural,
Lincoln habló directamente a los Estados secesionistas:
"En vuestras manos, mis descontentos compatriotas, y
no en las mías, está el importante tema de la guerra
civil. El gobierno no os atacará. No puede haber conflicto
sin que vosotros seáis los agresores". En el mismo discurso
dejó bien clara su posición con respecto a la esclavitud
en el Sur: "No me propongo, ni directa ni indirectamente,
interferir en la institución de la esclavitud en los
Estados en los que existe. No creo tener potestad legal
para hacerlo, ni deseo hacerlo".
Abandonar la federación no era fácil:
el gobierno federal tenía instalaciones militares en
los diferentes Estados, y una de ellas, Fort Sumter,
estaba en una isla enfrente de la ciudad de Charleston,
en la secesionista Carolina del Sur. Las autoridades
del Estado pidieron al comandante del fuerte que lo
entregara, y al negarse éste, dispararon sus cañones
contra el recinto. Tal como Lincoln había prometido,
el primer disparo partió del Sur. Lincoln había hecho
todo lo posible por evitar la guerra, pero el Sur estaba
demasiado preocupado por su futuro, y demasiado convencido
de su superioridad militar: no sólo eran sureños la
mayoría de los militares, sino que la suya sería una
guerra puramente defensiva y para ganarla no necesitaban
conquistar el Norte: bastaba con impedir que el Norte
les conquistara. Confiaban, además (y en esto se equivocaron),
en que una Europa necesitada de algodón se pondría de
su parte. Para los sureños aquella fue una "guerra entre
los Estados" –y aún hoy la llaman así–. Los del Norte,
en cambio, la vieron como una verdadera "guerra civil"
y siguen llamando de esta forma a la contienda que los
europeos siempre hemos denominado "guerra de secesión".
Excepto por unos pocos días, la presidencia
de Lincoln fue militar, porque el presidente de Estados
Unidos es el comandante supremo de las fuerzas armadas.
Naturalmente, el día a día de la guerra competía a los
militares, aunque Lincoln visitaba el frente con frecuencia.
Fue al dedicar un campo de batalla como memorial de
guerra cuando pronunció su famosa Oración de Gettysburg,
a la que pertenecen las palabras de Lincoln citadas
con más frecuencia: "Que el gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra".
En su primer mensaje al Congreso, en 1861, Lincoln resumió
así su pensamiento económico: "El trabajo es anterior,
e independiente, del capital. El capital es sólo el
fruto del trabajo, y nunca podría haber existido si
el trabajo no hubiera existido antes. El trabajo es
superior al capital, y merece un mayor aprecio". Con
estas ideas era lógico que quisiera liberar a los esclavos.
Pero, ¿podía hacerlo? Con grandes dudas sobre si su
acción era legal o no y fiándose sólo de su conciencia,
el 1 de enero de 1863 emitió la Proclamación de Emancipación,
por la que, como comandante en jefe, abolía la esclavitud
en los territorios sujetos a jurisdicción militar. Dos
años más tarde, la 13ª enmienda de la Constitución la
abolió en todo el país.
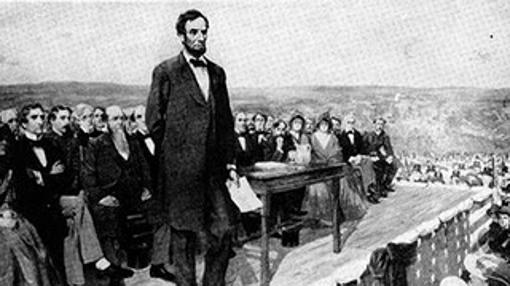
En abril de 1865, cuando terminaba la
guerra, un fanático sureño asesinó a Lincoln, y eso
fue lo peor que podía ocurrirle al Sur. Lincoln era
partidario de readmitir a los Estados sin condiciones,
mientras que otros políticos del Norte querían castigar
al Sur por su rebelión. El sucesor de Lincoln, Andrew
Johnson, intentó aplicar sus ideas, pero carecía de
su prestigio y habilidad, y aunque mitigó los deseos
de venganza de algunos norteños no pudo evitar desmanes
en los años posteriores a la contienda. Durante más
de cien años, el Sur se ha estado quejando de las ofensas,
reales o imaginarias, recibidas durante ese período.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|






























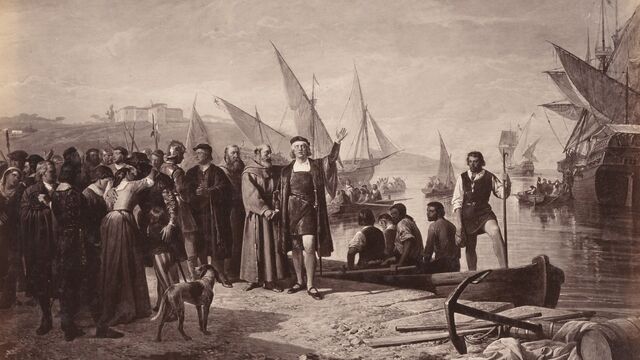







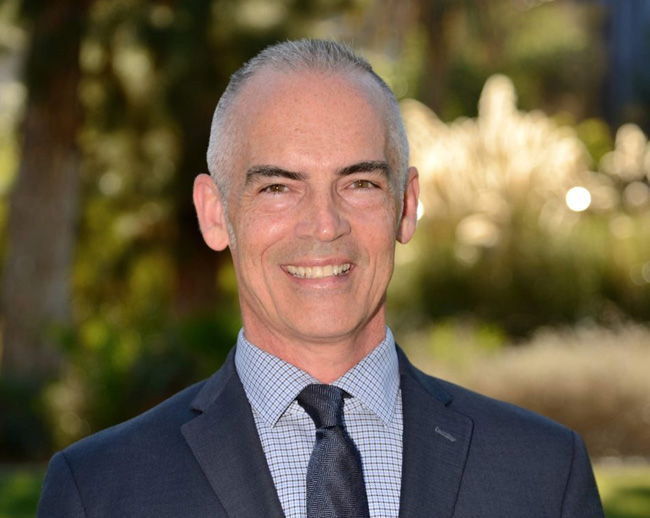











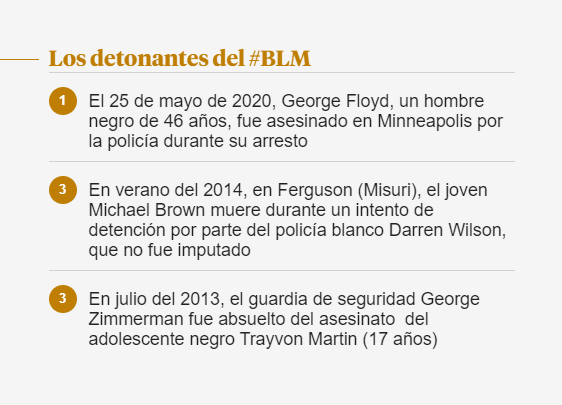











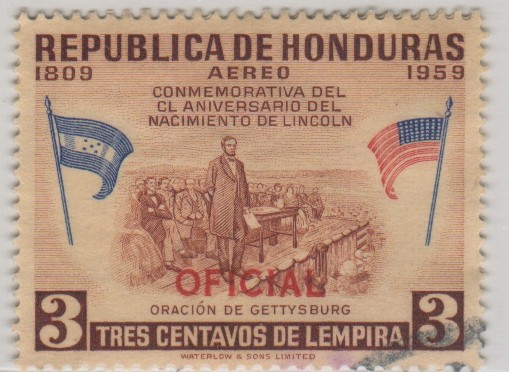
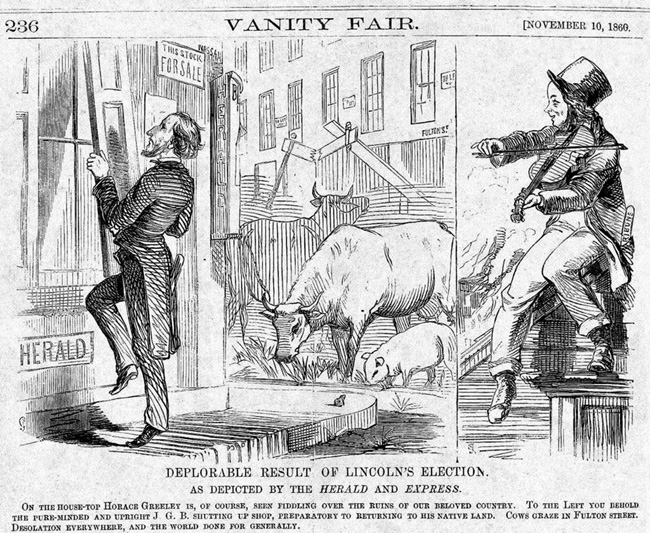
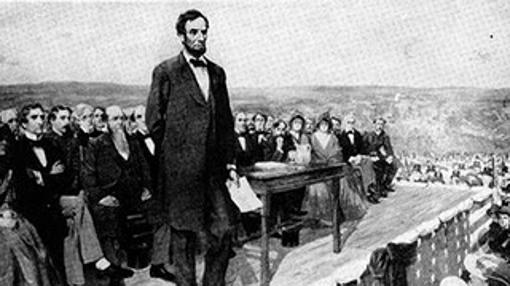



























.jpeg)

















.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











